«Nuestra parte de noche», de Mariana Enríquez
 JOSÉ LUIS MUÑOZ
JOSÉ LUIS MUÑOZ
No siempre un buen escritor resulta ser un buen novelista. Para construir una novela se necesitan nociones de arquitectura, literaria, por supuesto, pero arquitectura. E hilo narrativo, también. Incluso, diré más, un escritor mediano puede ser un aceptable novelista si arma su historia con coherencia y atrapa con su trama al lector. Se me ocurren dos nombres de escritores excelentes, y magistrales cuentistas, Borges y Cortázar, que no fueron (Borges ni lo intentó) buenos novelistas.
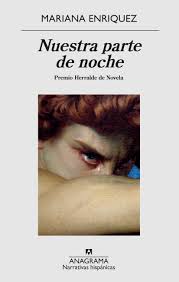 Todo esto viene a cuento de Nuestra parte de noche, el último premio Herralde, de la argentina Mariana Enríquez de quien Anagrama ya había publicado los libros de relatos Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Nuestra parte de noche tiene mucho de Borges, si extraemos de la presunta novela una serie de fragmentos narrativos que podrían funcionar como relatos magistrales, pasado por Lovecraft. Siempre había cazado entre los abandonados y ahí, en el norte, en la frontera, tenía un coto ideal de gente pobre, olvidada, tan desamparada que ni siquiera recurría a las autoridades si les faltaba un hijo o un hermano. Y desde hacía años, además, contaba con los secuestrados que sus amigos militares le entregaban. Reina en las más de 600 páginas de esta novela un gusto de la autora por el horror y lo siniestro — Habían mutilado su cuerpo y habían usados su cabeza para rituales—en un libro que, sin embargo, escapa de las normas genéricas, y de la construcción novelística, también.
Todo esto viene a cuento de Nuestra parte de noche, el último premio Herralde, de la argentina Mariana Enríquez de quien Anagrama ya había publicado los libros de relatos Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Nuestra parte de noche tiene mucho de Borges, si extraemos de la presunta novela una serie de fragmentos narrativos que podrían funcionar como relatos magistrales, pasado por Lovecraft. Siempre había cazado entre los abandonados y ahí, en el norte, en la frontera, tenía un coto ideal de gente pobre, olvidada, tan desamparada que ni siquiera recurría a las autoridades si les faltaba un hijo o un hermano. Y desde hacía años, además, contaba con los secuestrados que sus amigos militares le entregaban. Reina en las más de 600 páginas de esta novela un gusto de la autora por el horror y lo siniestro — Habían mutilado su cuerpo y habían usados su cabeza para rituales—en un libro que, sin embargo, escapa de las normas genéricas, y de la construcción novelística, también.
 Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) habla de la infausta dictadura argentina, lo horrísono en sí mismo sin necesidad de ir más lejos —Una de las tantas chicas asesinadas por los militares y arrojadas a los ríos, los ojos comidos por los peces, los pies enredados en la vegetación, sirenas muertas con el vientre lleno de plomo—y lo fusiona con una especie de realismo mágico en donde anda una extraña organización con rituales sanguinarios, la Oscuridad —Y vio cómo la Oscuridad le rebanaba los dedos primero, después la mano y, enseguida, con un sonido glotón y satisfecho, se lo llevaba entero— y médiums —El médium se acercó a ella, la rodeó con sus pasos lentos, y usó tres de sus uñas doradas para rasgarle la espalda de un zarpazo. La sangre le chorreaba por las piernas desnudas, le dibujaba un cinturón oscuro: los Iniciados miraban boquiabiertos— que se comunican con el inframundo. Quizá una novela sobre López Rega, el Brujo, y la Triple A habría sido más efectiva y tan horrible o más que el libro de Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) habla de la infausta dictadura argentina, lo horrísono en sí mismo sin necesidad de ir más lejos —Una de las tantas chicas asesinadas por los militares y arrojadas a los ríos, los ojos comidos por los peces, los pies enredados en la vegetación, sirenas muertas con el vientre lleno de plomo—y lo fusiona con una especie de realismo mágico en donde anda una extraña organización con rituales sanguinarios, la Oscuridad —Y vio cómo la Oscuridad le rebanaba los dedos primero, después la mano y, enseguida, con un sonido glotón y satisfecho, se lo llevaba entero— y médiums —El médium se acercó a ella, la rodeó con sus pasos lentos, y usó tres de sus uñas doradas para rasgarle la espalda de un zarpazo. La sangre le chorreaba por las piernas desnudas, le dibujaba un cinturón oscuro: los Iniciados miraban boquiabiertos— que se comunican con el inframundo. Quizá una novela sobre López Rega, el Brujo, y la Triple A habría sido más efectiva y tan horrible o más que el libro de Mariana Enríquez.
 Un padre, Juan, y su hijo, Gaspar, recorren Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú. El padre, homosexual —No tuvo que decirle que se tragara hasta la última gota, Andrés lo saboreó con una voracidad inquietante. De todo lo que alguien podía usar para dañarlo, nada era más conveniente que el semen y Juan no quería dejar un resto en ningún lado—, trata de proteger al hijo del destino que le ha sido asignado y la madre es un fantasma que murió en circunstancias poco claras. Toda lo novela es una especie de viaje a ninguna parte que se estanca, no se sabe bien hacía donde se dirige y se pierde en sus numerosas digresiones.
Un padre, Juan, y su hijo, Gaspar, recorren Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú. El padre, homosexual —No tuvo que decirle que se tragara hasta la última gota, Andrés lo saboreó con una voracidad inquietante. De todo lo que alguien podía usar para dañarlo, nada era más conveniente que el semen y Juan no quería dejar un resto en ningún lado—, trata de proteger al hijo del destino que le ha sido asignado y la madre es un fantasma que murió en circunstancias poco claras. Toda lo novela es una especie de viaje a ninguna parte que se estanca, no se sabe bien hacía donde se dirige y se pierde en sus numerosas digresiones.
 Mariana Enríquez crea atmósferas malsanas —Vio criaturas con los dientes limados de forma tal que sus dentaduras parecían sierras; vio a chicos con la marca de la tortura en sus piernas, sus espaldas, sus genitales; olió la podredumbre de chicos que ya debían estar muertos—, en eso es maestra, pero no consigue coser con eficacia una historia en donde realismo y fantasía se esfuerzan en ir de la mano y rechinan. La escritora argentina toca muchos palos en su relato fantasmagórico —La vibración es lo primero, la casa tiembla: se parece a un insecto atrapado en una habitación, el zumbido crece cuando se acerca al oído que escucha, se aleja cuando el insecto se detiene en un rincón o vuela a menor velocidad o se posa sobre la pared—, llena de fantasmas su largo relato —Los fantasmas son reales, y no siempre vienen los que uno llama— pero no atrapa por su dispersión narrativa y falla en la perfilación de los personajes.
Mariana Enríquez crea atmósferas malsanas —Vio criaturas con los dientes limados de forma tal que sus dentaduras parecían sierras; vio a chicos con la marca de la tortura en sus piernas, sus espaldas, sus genitales; olió la podredumbre de chicos que ya debían estar muertos—, en eso es maestra, pero no consigue coser con eficacia una historia en donde realismo y fantasía se esfuerzan en ir de la mano y rechinan. La escritora argentina toca muchos palos en su relato fantasmagórico —La vibración es lo primero, la casa tiembla: se parece a un insecto atrapado en una habitación, el zumbido crece cuando se acerca al oído que escucha, se aleja cuando el insecto se detiene en un rincón o vuela a menor velocidad o se posa sobre la pared—, llena de fantasmas su largo relato —Los fantasmas son reales, y no siempre vienen los que uno llama— pero no atrapa por su dispersión narrativa y falla en la perfilación de los personajes.
 Hay apuntes de crítica política a esas grandes fortunas que se labran a sangre y fuego: ¿Cómo se hicieron ricos? Lo habitual: saqueo, sociedades con otros poderosos, entender de qué lado estar durante las guerras civiles y aliarse con políticos poderosos. Los primeros Bradford llegaron al Buenos Aires en 18 30 o 1835. Y cierto nihilismo con el cuestionamiento del papel paterno y materno, porque Gaspar, el protagonista, no tiene madre y su padre es un ausente que no le protege: Los padres no tendrían que existir, tendríamos que ser todos huérfanos, crecer solos, que alguien te enseñe a hacer la comida y bañarte desde chico y nada más. Curiosa resulta la referencia a la larga agonía de la niña colombiana Omayra Sánchez que fue grabada mientras se hundía irremisiblemente en el cieno por la erupción del volcán Nevado de Ruíz y parece haber impactado a la autora que tenía, cuando sucedió, su misma edad: Pero no apagó y ella también se dio vuelta y se quedó mirando a la nena que agonizaba en su tumba de barro y mugre, con las piernas atrapadas y los pies apoyados en la cabeza de su tía.
Hay apuntes de crítica política a esas grandes fortunas que se labran a sangre y fuego: ¿Cómo se hicieron ricos? Lo habitual: saqueo, sociedades con otros poderosos, entender de qué lado estar durante las guerras civiles y aliarse con políticos poderosos. Los primeros Bradford llegaron al Buenos Aires en 18 30 o 1835. Y cierto nihilismo con el cuestionamiento del papel paterno y materno, porque Gaspar, el protagonista, no tiene madre y su padre es un ausente que no le protege: Los padres no tendrían que existir, tendríamos que ser todos huérfanos, crecer solos, que alguien te enseñe a hacer la comida y bañarte desde chico y nada más. Curiosa resulta la referencia a la larga agonía de la niña colombiana Omayra Sánchez que fue grabada mientras se hundía irremisiblemente en el cieno por la erupción del volcán Nevado de Ruíz y parece haber impactado a la autora que tenía, cuando sucedió, su misma edad: Pero no apagó y ella también se dio vuelta y se quedó mirando a la nena que agonizaba en su tumba de barro y mugre, con las piernas atrapadas y los pies apoyados en la cabeza de su tía.
 La novela avanza a trancas y barrancas sin tener una meta clara. El lector aprecia en la lectura el destello del talento literario de una buena escritora y a la par mala novelista porque escribir bien no es lo mismo que novelar y la autora se pierde en su vorágine narrativa excesiva a la que no sabe poner punto final. Lo fantasioso y mágico tiene difícil encaje con el horror realista que de vez en cuando golpea al lector de Nuestra parte de noche: Sacan los huesos con las manos. Los cuerpos, dicen, están entremezclados. Como si los hubiesen arrojado con un camión recolector de basura, quizá en efecto fue eso lo que hicieron. Quizás hubiera sido mejor que la escritora argentina se hubiera centrado en el horror pretérito de su país, esa herida que está muy lejos de suturar y sigue supurando un dolor insoportable.
La novela avanza a trancas y barrancas sin tener una meta clara. El lector aprecia en la lectura el destello del talento literario de una buena escritora y a la par mala novelista porque escribir bien no es lo mismo que novelar y la autora se pierde en su vorágine narrativa excesiva a la que no sabe poner punto final. Lo fantasioso y mágico tiene difícil encaje con el horror realista que de vez en cuando golpea al lector de Nuestra parte de noche: Sacan los huesos con las manos. Los cuerpos, dicen, están entremezclados. Como si los hubiesen arrojado con un camión recolector de basura, quizá en efecto fue eso lo que hicieron. Quizás hubiera sido mejor que la escritora argentina se hubiera centrado en el horror pretérito de su país, esa herida que está muy lejos de suturar y sigue supurando un dolor insoportable.








