Esta noche morirás. Carta abierta a Fernando Marías
 Perdona que te robe el título, de los mejores, amigo Fernando, de una de tus brillantes novelas, aunque hubo muchas luego. Como creías en fantasmas, y tu vida estaba llena de ellos (tu padre, tu mujer Verónica), seguramente habrás leído los muchos mensajes emotivos, cargados de cariño, admiración y dolor, que amigos y colegas hemos dejado en las redes. España entierra bien, es uno de los tópicos extendidos cuando se produce una defunción en este país cainita. A ti te querían en vida, y creo que casi todos te lo demostramos, como escritor, porque eras de los mejores, como persona, que igualaba a tu calidad de escritor.
Perdona que te robe el título, de los mejores, amigo Fernando, de una de tus brillantes novelas, aunque hubo muchas luego. Como creías en fantasmas, y tu vida estaba llena de ellos (tu padre, tu mujer Verónica), seguramente habrás leído los muchos mensajes emotivos, cargados de cariño, admiración y dolor, que amigos y colegas hemos dejado en las redes. España entierra bien, es uno de los tópicos extendidos cuando se produce una defunción en este país cainita. A ti te querían en vida, y creo que casi todos te lo demostramos, como escritor, porque eras de los mejores, como persona, que igualaba a tu calidad de escritor.

Nos conocimos el siglo pasado, en una de esas míticas Semanas Negras de Gijón cuando el festival era una fiesta. Estabas con Juan Bas, tu amigo de infancia y también magnífico escritor, desayunando en la terraza del hotel Don Manuel, el corazón del festival gijonés. Yo andaba desubicado y creo que me senté con vosotros. Juan mojaba su magdalena proustiana en un vaso de whisky; tú sorbías un inofensivo té. “Ya me bebí la cuota de alcohol hace años”, dijiste. Tuvimos una conversación surrealista sobre las espadas del Cid. Yo solo conocía la Tizona. A la media hora se resolvió el equívoco de ese interés vuestro por los aceros: me habíais confundido con el escritor de novela histórica José Luis Corral. Nos reímos, a continuación. En ese momento nació nuestra amistad.
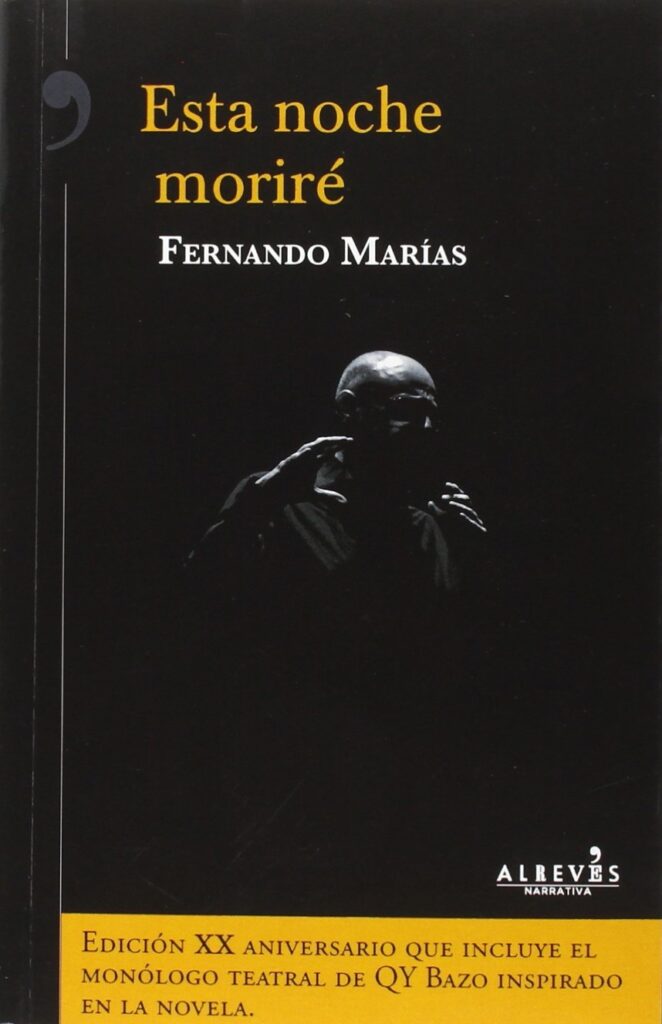 La literatura, entre otras muchas cosas buenas, te regala amigos. Mi amistad contigo se cimentó con el cine, en esas conversaciones nocturnas, en la terraza de Don Manuel, que duraban hasta que el sol se elevaba por el horizonte de la playa de Poniente, en las que intercambiábamos impresiones y anécdotas sobre películas que habíamos visto y nos habían marcado. Tú, con mucha más memoria que yo y una agilidad mental infinitamente superior a la mía, recordabas diálogos enteros de westerns, tu género preferido, y me contabas anécdotas divertidas sobre el estado de ebriedad absoluta de Lee Marvin cuando rodaba La leyenda de la ciudad sin nombre que le llevó a subirse al techo del coche de Joshua Logan, el director, y ser descubierto por un policía de tráfico: “¿Sabe usted, señor Logan, que lleva a Lee Marvin sobre el techo del coche?”
La literatura, entre otras muchas cosas buenas, te regala amigos. Mi amistad contigo se cimentó con el cine, en esas conversaciones nocturnas, en la terraza de Don Manuel, que duraban hasta que el sol se elevaba por el horizonte de la playa de Poniente, en las que intercambiábamos impresiones y anécdotas sobre películas que habíamos visto y nos habían marcado. Tú, con mucha más memoria que yo y una agilidad mental infinitamente superior a la mía, recordabas diálogos enteros de westerns, tu género preferido, y me contabas anécdotas divertidas sobre el estado de ebriedad absoluta de Lee Marvin cuando rodaba La leyenda de la ciudad sin nombre que le llevó a subirse al techo del coche de Joshua Logan, el director, y ser descubierto por un policía de tráfico: “¿Sabe usted, señor Logan, que lleva a Lee Marvin sobre el techo del coche?”

Semana Negra tras Semana Negra, nos íbamos viendo en nuestra cita gijonesa y para mí era un aliciente cuando nuestras agendas se solapaban y podíamos cruzar unas palabras. En una de esas charlas estaba Mariano Sánchez Soler, otro cinéfilo de pro, y tuvimos una conversación interminable llena de anécdotas sobre los desbarres de la censura franquista: ese Ernest Borgnine uniformado como jefe de tren que saltaba hecho pedazos tras ser cuarteado por el hacha de Lee Marvin y, mientras caían a la vía sus trozos, le gritaba a El emperador del Norte un “Nos volveremos a ver” que sólo estaba en la versión española; el letrero que aparecía en La huída de Sam Peckinpah después de The End cuando Steve McQueen y Ali McGraw cruzaban la frontera mexicana: “Años más tarde fueron apresados y cumplieron condena”. Los delincuentes no podían salir bien librados en esa España franquista. Sam Peckimpah. Cómo os gustaba Grupo salvaje y lo decisiva que fue la visión de esa película para que decidieras dejar tu Bilbao natal e instalarte en Madrid para escribir. La de minutos, u horas, que pasabais los tres, Juan, Mariano y tú, diseccionando plano a plano ese western mítico y épico, porque Mariano te hacía la competencia a la hora de memorizar diálogos. Y esa conversación sobre el western con Empar Fernández, ¿recuerdas?, entusiasta defensora del género, en Madrid, en la que de común acuerdo llegamos a la conclusión los tres de que Centauros del desierto de John Ford, mucho mejor título que Los buscadores, era el mejor western de la historia del cine. Y al hilo de los títulos celebrábamos el acierto a la hora de rebautizar películas en España: Cuando ruge la marabunta (nos preguntábamos si las hormigas son capaces de rugir o era una metáfora literaria del retitulador español) frente a La selva desnuda; Con faldas y a lo loco frente al Nadie es perfecto; Perdición mucho mejor que Doble indemnización. Malos censores pero buenos retituladores.
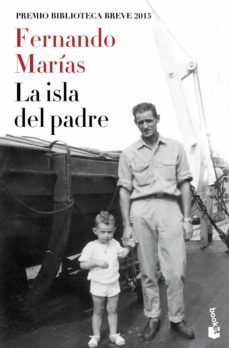
Luego llegó tu etapa Barcelona, cuando ganaste el premio Nadal con El niño de los coroneles y yo te comenté que la portada del libro publicado por Destino era sencillamente infumable, no te la merecías, y tú salías con una chica, amiga común, que se llamaba Verónica, como tu mujer, aunque ese detalle aún no lo conocía, el de tu mujer. No me hablaste de ese episodio de Días de vino y rosas, otro de tus filmes favoritos, porque la vida se parece al cine y viceversa, y tú fuiste Jack Lemmon, que se salvaba de la adicción alcohólica, y esa primera Verónica era Lee Remick, que sucumbía a ella, se perdía por el sumidero sin que tú pudieras salvarla.
Recuerdo las muchas cenas en ese ático de la parte alta de Barcelona en donde pasaste una corta temporada en compañía de esa segunda Verónica, cuyo primer marido también se llamaba Fernando, en las que estaba Andreu Martín y muchos otros, y como las conversaciones, ineludiblemente, derivaban hacia el cine o la literatura; o esa vez en que me invitaste a comer una paella en el restaurante El Cangrejo Loco del Port Olimpic para celebrar que ganabas el Ateneo de Sevilla, brindando tú con agua y yo con vino blanco, ignorando que era uno de los cuatro finalistas con una novela, Patpong Road, que luego tú me presentaste en La Casa de Canarias en Madrid un año después.

Eras buen conversador, lúcido e inteligente. Tenías una voz radiofónica, por eso llevabas programas culturales en los que me entrevistaste más de una vez o recomendaste mis novelas generosamente. No publicabas mucho, pero la calidad de tus libros era incuestionable y tus lectores los esperábamos como agua de mayo. Considerabas que la literatura tenía un factor terapéutico considerable y allí estaba esa novela espléndida por la que te felicité, de la que escribí una reseña que te satisfizo, La isla del padre, sobre ese padre ausente capitán de la marina mercante que acababas de perder y resucitabas en negro sobre blanco, buceando en tus recuerdos de infancia, porque la literatura era vida, y escribir, respirar.
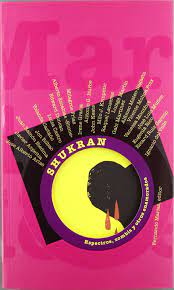
Por terceros, porque ni tú me lo dijiste ni yo me atreví a preguntarte jamás, me enteré de que esa primera Verónica, o Lee Remick, murió en un hospital consumida por el alcohol, y que tú, Jack Lemmon, desde entonces, y ya antes, arrastrabas ese sentimiento de culpa dolorosa al haberla inducido a beber en esos años convulsos de la movida madrileña en los que el banderín de enganche era la heroína, el sexo o el alcohol. Lo vuestro fue el alcohol. En El mundo se acaba todos los días (eras un maestro a la hora de titular tus novelas), con la que ganaste el premio Ateneo de Sevilla, había un capítulo en donde narrabas tu adicción alcohólica, lo mejor de ese libro, la mirada del dipsómano a una copa llena de licor, la sensación que te producía, lo irresistible de esa atracción letal contra la que no podías luchar.
Escribiste guiones para televisión, para cine, libros a cuatro manos con tu amigo de infancia Juan Bas, fuiste editor exquisito de un libro de relatos sobre espectros, zombis y otros enamorados llamado Shukran en el que colaboré con El último inquilino, puede que el relato del que estoy más satisfecho, junto a Javier Azpeitia, Jon Bilbao, Luisa Castro, Antonio G. Iturbe, Milo J. Krmpotic, Luisgé Martín, Alfonso Mateo-Sagasta, Vicente Molina Foix, Vanesa Monfort, Eugenia Rico, Ricard Ruiz Garzón e Ignacio del Valle, y pagaste a todos los colaboradores, porque para ti era sagrado que el trabajo literario debía remunerarse.
Estuviste como jurado en certámenes literarios que me premiaron. Leías la novela finalista y me descubrías a pesar del pseudónimo. Lo hiciste con El mal absoluto en el premio Ciudad de Badajoz, y con La frontera sur en el Ciudad de Carmona con ese amigo común entrañable que es Guillermo Orsi a quien le debo una de las mejores reseñas que se escribió sobre esa novela. Nos batimos el cobre siendo ambos jurados en aquella edición del premio Ciudad de Badajoz que ganó La estrategia del escorpión de Fernando Ugeda frente a las exigencias de editor, porque era la mejor, y para mí supuso el punto y final de la relación con esa editorial que me había publicado cinco novelas y dejó de hacerlo.
 Las circunstancias, la pandemia, las agendas no coincidentes, nos separaron, pero siempre estabas cuando te pedía una frase para la portada Cazadores en la nieve, para presentarme junto a José Carlos Somoza y Fernando Martínez Laínez en el hotel Kafka de Madrid La frontera sur, Marea de sangre y La mujer ígnea, cuando te consultaba sobre contratos audiovisuales en los que era un neófito. Dabas sin recibir nada a cambio. Por eso dice Paco Gómez Escribano, un autor que valoras y conoces, que no hay nadie que hable mal de ti.
Las circunstancias, la pandemia, las agendas no coincidentes, nos separaron, pero siempre estabas cuando te pedía una frase para la portada Cazadores en la nieve, para presentarme junto a José Carlos Somoza y Fernando Martínez Laínez en el hotel Kafka de Madrid La frontera sur, Marea de sangre y La mujer ígnea, cuando te consultaba sobre contratos audiovisuales en los que era un neófito. Dabas sin recibir nada a cambio. Por eso dice Paco Gómez Escribano, un autor que valoras y conoces, que no hay nadie que hable mal de ti.
 Y hablemos de literatura, amigo, porque tú, aunque tocabas muchos palos, últimamente el de la interpretación sobre escenarios, a la que le habías cogido gusto, eras sobre todo escritor, y ahí está ese talento que demostraste en ese monólogo impresionante que es Esta noche moriré, novela vanguardista y experimental, una especie de Cinco horas con Mario en clave negra que recitabas como actor y yo disfruté en ese festival de Matarraña Negra del que era comisario; o esa primera novela tan original que era La luz prodigiosa, tu ópera prima que se llevó al cine con un Nino Manfredi ya tocado por el Alzheimer que bordaba su personaje de Federico García Lorca; o ese diálogo con tu padre en La isla del padre, merecido premio Biblioteca Breve, del que ya he hablado; o Arde este libro, que seguramente leeré con infinito dolor, el que me vas a trasladar tú en tus páginas hablando de Verónica, la primera, la muerta que ardió con tu libro entre sus manos, tu obra póstuma, tu último exorcismo literario para intentar paliar ese dolor infinito que siempre te atormentaba, ese sentimiento de culpa del que jamás hablaste conmigo pero arrastrabas y se podía leer en tu mirada melancólica. “El sentimiento de culpa ha sido una de las tragedias de mi vida”. Esa herida sangrante, Fernando, has intentado cauterizarla con tu último libro, pero te has ido, no sabemos si lo conseguiste.
Y hablemos de literatura, amigo, porque tú, aunque tocabas muchos palos, últimamente el de la interpretación sobre escenarios, a la que le habías cogido gusto, eras sobre todo escritor, y ahí está ese talento que demostraste en ese monólogo impresionante que es Esta noche moriré, novela vanguardista y experimental, una especie de Cinco horas con Mario en clave negra que recitabas como actor y yo disfruté en ese festival de Matarraña Negra del que era comisario; o esa primera novela tan original que era La luz prodigiosa, tu ópera prima que se llevó al cine con un Nino Manfredi ya tocado por el Alzheimer que bordaba su personaje de Federico García Lorca; o ese diálogo con tu padre en La isla del padre, merecido premio Biblioteca Breve, del que ya he hablado; o Arde este libro, que seguramente leeré con infinito dolor, el que me vas a trasladar tú en tus páginas hablando de Verónica, la primera, la muerta que ardió con tu libro entre sus manos, tu obra póstuma, tu último exorcismo literario para intentar paliar ese dolor infinito que siempre te atormentaba, ese sentimiento de culpa del que jamás hablaste conmigo pero arrastrabas y se podía leer en tu mirada melancólica. “El sentimiento de culpa ha sido una de las tragedias de mi vida”. Esa herida sangrante, Fernando, has intentado cauterizarla con tu último libro, pero te has ido, no sabemos si lo conseguiste.
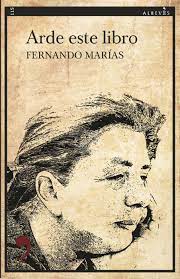
Te veo y te escucho todo este maldito domingo, título de un film de John Schlesinger que seguramente viste, porque lo viste todo, mientras me perdía por los bosques de mi Valle, monte arriba, sin rumbo definido. Estás, no te has ido. No asumo tu ausencia y no soy el único. Recientemente me han enseñado a conjugar el verbo querer. Te quiero, Fernando, y creo en los fantasmas como tú y sé que leerás esta carta.








